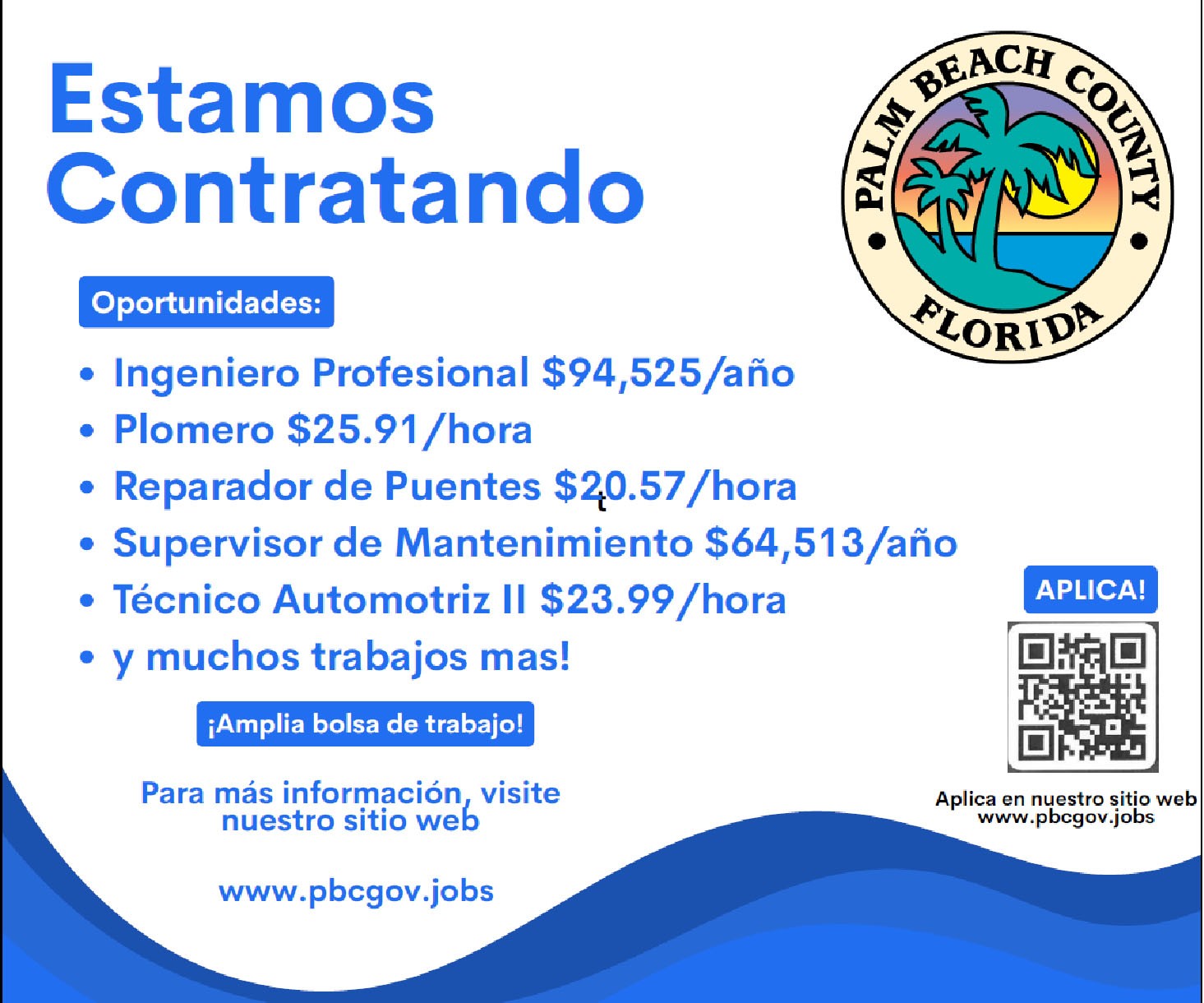Imprima esta historia
Imprima esta historia
 El asunto tuvo los visos de ser una ingenua broma surgida en torno a la elegante cena servida por Donald Trump en Mar-a-Lago el pasado 29 de noviembre a la cual asistió el primer ministro de Canadá ―hoy dimitido―, Justin Trudeau y algunos de sus ministros.
El asunto tuvo los visos de ser una ingenua broma surgida en torno a la elegante cena servida por Donald Trump en Mar-a-Lago el pasado 29 de noviembre a la cual asistió el primer ministro de Canadá ―hoy dimitido―, Justin Trudeau y algunos de sus ministros.
Trudeau había llegado a los cuarteles de invierno del presidente electo para tratar asuntos relacionados con su decisión de imponer a Mexico y Canadá elevadísimos aranceles a partir de su primer día en la Casa Blanca. Específicamente hablaba del 25% de gravamen a todos los productos enviados a EE.UU. desde estos dos países. Esos aranceles punitivos, si se imponen, causarían estragos en las economías de sus dos socios comerciales más cercanos. Trudeau fue hasta allá a pedirle ―rogarle― que no lo hiciera.
En medio de las risotadas y bromas de mal gusto a las cuales nos tiene acostumbrado el presidente electo, se le ocurrió decirle a Trudeau que Canadá debería unirse a los EEUU y así pasar a ser el Estado número 51 de la Unión; a él se le garantizaría, al menos, ser su gobernador.
Trudeau, sin considerar que lo dicho por su anfitrión era una ofensa de gran tamaño, tanto para para él, cabeza visible de un país soberano, como para la dignidad de ese país al que estaba representando, dejó la broma/ofensa sin responder y regresó, sin disculpas y sin promesas, al Canadá. Sus compatriotas no lo podían creer ni las directivas de su partido, tampoco.
Esa y otras salidas en falso le han pasado la cuenta de cobro al joven político que tuvo que dimitir y hoy espera la realización de nuevas elecciones ―a las que le prohibieron presentarse como candidato―, para dar el paso al costado y separarse del gobierno ― ¿y de la política?― después de 9 largos años en el poder. Cosas que pasan cuando se mezclan el whisky con la política.
Pero dejemos de lado las desventuras de este joven y timorato primer ministro y centrémonos en lo que significan ―o pueden significar―, las palabras de Trump sobre la anexión del Canadá o también las de intervenir militarmente en Panamá para rebajar las tarifas de tránsito de buques norteamericanos por el canal o, peor aún, la de invadir a Mexico acusando a su gobierno de no hacer nada para detener a los jefes del narcotráfico en ese país. Aunque parezcan una exageración, estas ideas ― ¿planes?― desea cumplirlas en tan solo cuatro años que puede durar éste, su segundo mandato.
Aunque lucen fantásticas, sus intenciones no terminan allí. En los últimos días ha dado vida a una nueva: la compra de Groenlandia, un territorio que forma parte de Dinamarca desde el siglo XIII y que es una inmensa isla ubicada geográficamente en Norte América. Su población apenas llega a los 60.000 habitantes que viven en 2,1 millones de kilómetros cuadrados, siempre cubiertos de hielo. Durante su primer mandato, en 2019, Trump propuso comprar esa isla, aunque Dinamarca respondió que Groenlandia no estaba en venta. Esta semana recuperó nuevamente esa idea y la divulgó durante el nombramiento del nuevo embajador estadounidense en Dinamarca, afirmando que Estados Unidos considera que la propiedad y el control de Groenlandia “son una necesidad absoluta”. ¿Qué significan esas palabras? ¿Lo habrá dicho en serio?
Estas propuestas, en el ámbito de la política internacional, se encuentran entre las más insólitas que se hayan podido formular en lo que va corrido del presente siglo, hasta el punto de que cuesta darles la concisión precisa, dado el espíritu provocador que siempre ha caracterizado al futuro mandatario.
De llevarse a cabo este catálogo de planes de expansión territorial, supondría un giro imperialista que ampliaría notablemente la superficie soberana de EEUU y requeriría poner en marcha ingentes recursos, tanto diplomáticos, como económicos y militares.
El problema es que, como en todas sus ideas, por temerarias que parezcan, Trump pone siempre un fuerte empeño y una tenaz obstinación, por lo que, de materializarse alguna de ellas, los norteamericanos nos veríamos abocados a vivir en un espacio geográfico enorme ―Canadá es el segundo país más extenso del mundo―, o quizás aceptar como propias otras lenguas. El francés o el español, por ejemplo. O por qué no, el esquimo-groenlandés.
Coletilla: En la lucha por el poder sale lo peor de la condición humana.