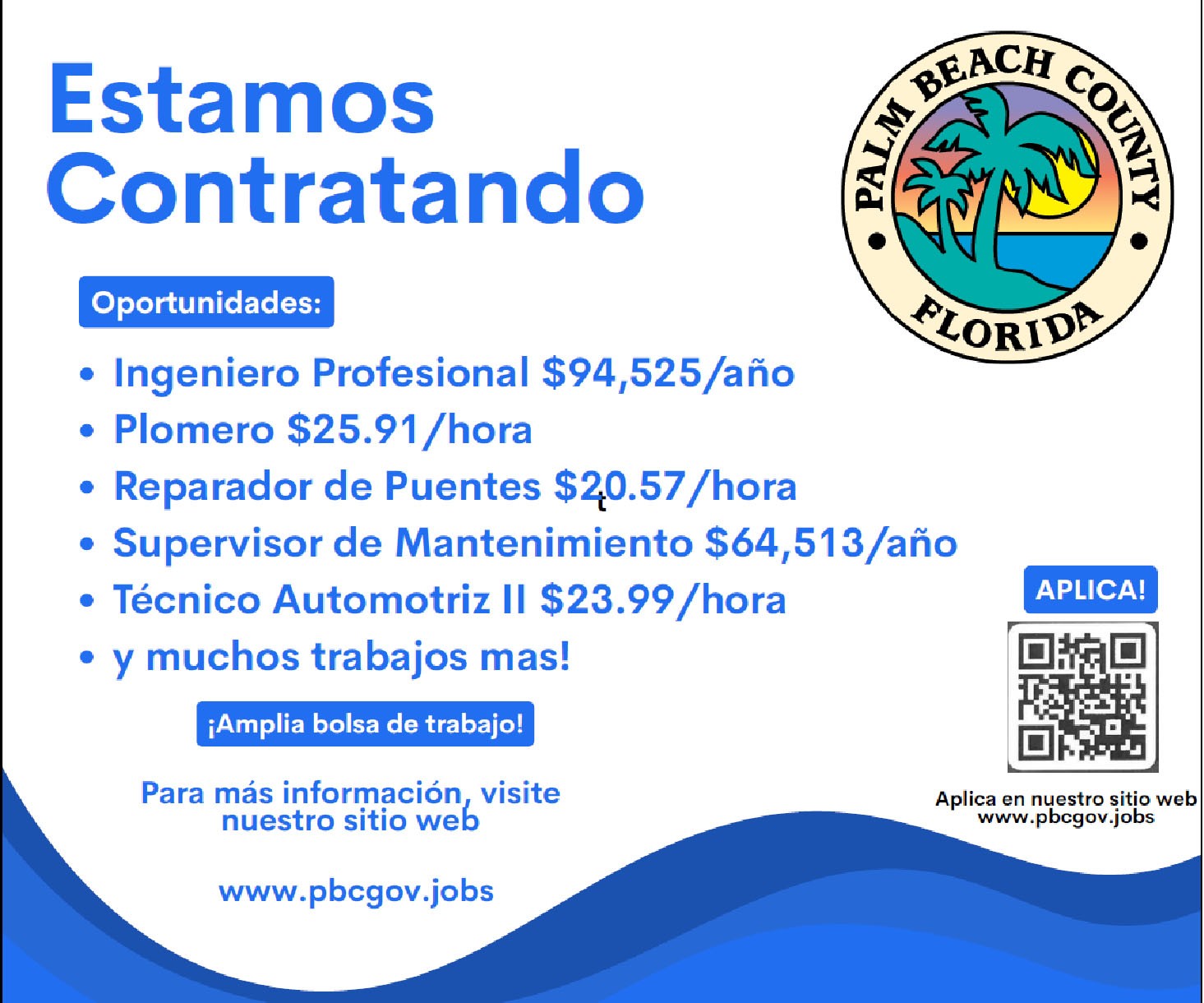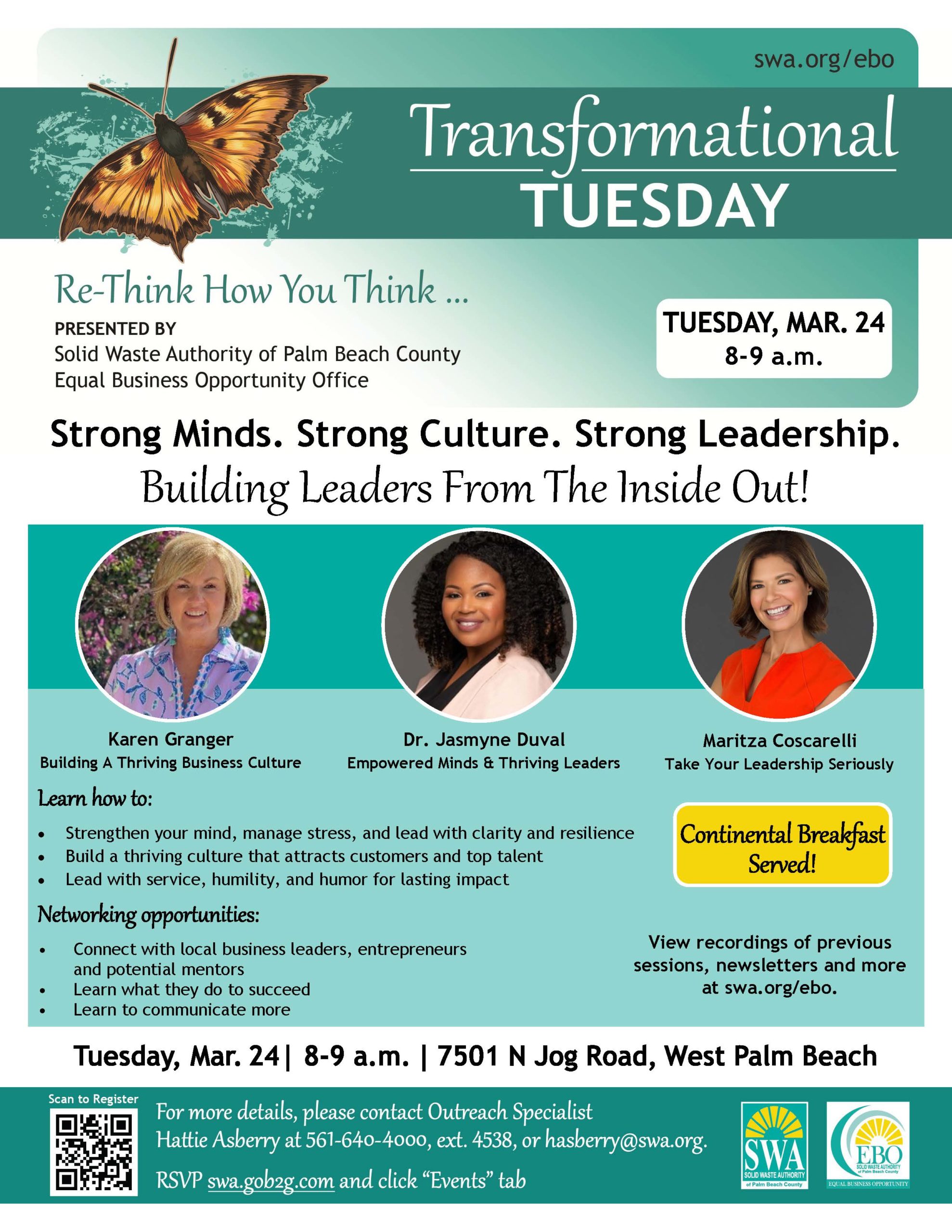Servicios Informativos
 Tegucigalpa, 4 mar (Prensa Latina) El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajó hoy a Estados Unidos para participar el próximo fin de semana en una cumbre de líderes latinoamericanos de derecha convocada por el gobernante anfitrión, Donald Trump.
Tegucigalpa, 4 mar (Prensa Latina) El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajó hoy a Estados Unidos para participar el próximo fin de semana en una cumbre de líderes latinoamericanos de derecha convocada por el gobernante anfitrión, Donald Trump.
Previo a ese encuentro, programado para el sábado en Miami, Asfura oficializará el viernes en Washington el regreso de este país centroamericano al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi), organismo de arbitraje del Banco Mundial.
En declaraciones a periodistas en el aeropuerto de Palmerola, el mandatario, del derechista Partido Nacional, señaló que el retorno al Ciadi busca fortalecer la imagen internacional de Honduras, atraer inversión extranjera y abrir nuevas oportunidades económicas.
El jefe de Estado, quien asumió el poder el pasado 27 de enero en sustitución de la presidenta de izquierda Xiomara Castro (2022-2026), viajó en compañía de sus ministros de Exteriores, Mireya Agüero, y de Finanzas, Emilio Hernández.
Abordada por la prensa sobre el giro en política exterior respecto a la anterior administración de Castro, la canciller manifestó este miércoles que su misión es realinear estratégicamente a Honduras y reorganizar sus recursos.
“Estamos tratando de proponer una agenda de política exterior en todas las relaciones bilaterales para tener resultados medibles y que la población pueda sentir que hay una diferencia en donde ponemos nuestros recursos diplomáticos y qué beneficios pueden llevar”, dijo Agüero.
Esta será la segunda ocasión que Asfura se reúne con Trump, quien lo recibió el 7 de febrero último en su residencia en Mar-a-Lago… Sigue leyendo